Desprendimiento
Escúchalo y disfruta del cuento, da clic en “Play”▶️
Caminaba despreocupado por la calle, cuando me topé de frente con una muchacha tan linda como encontrar una vela en medio de un violento apagón. Vestía de blanco y su cabellera era negra como un trozo de obsidiana. Pero lo que me alteró profundamente fue su sonrisa. Pocas veces he visto una tan tierna y delicada en un mismo instante. Todo el día pensé en ella. Me fui a dormir con su brillo refulgiendo ante mis pupilas.
Seguramente debido a la influencia de tal encanto, experimenté una transformación nocturna que no imaginaba posible hasta entonces. Percibí una sensación de aire transitando por debajo de mi piel, entrando y saliendo por poros y receptáculos, agujeros y terminales nerviosas. Aquella experiencia terminó por traducirse en un escape de mi espíritu hacia otro plano donde la carne era innecesaria.
Salí flotando por la ventana, vagué incorpóreamente por la ciudad oscura, en busca de algo que sabía que reconocería al encontrarlo. Era yo un espíritu suelto, libre como la luz en la mañana.
Por fin, sentí que una fuerza llamaba a mi esencia, pues acudí sin dudarlo ante tal invocación.
Atravesé paredes y tiempos, hasta llegar con liviandad al cuarto donde acontecía el llamamiento. Un cuerpo desnudo de mujer joven yacía en una cama con sábanas púrpura. Parecía inconsciente. Un hombre, desnudo también, se encontraba frente a ella, sosteniendo una erección que parecía insoportable. Pero ella estaba vacía. El cuerpo no tenía un espíritu dentro. Mas, al sentir mi presencia, sus ojos cobraron un brillo espectacular, como los reflectores de un helicóptero en busca de un exconvicto. Se clavaron en mi vaporosa existencia. Aunque yo era invisible, ella sabía que me encontraba presente.
Entré. No podría decir que lo hice a propósito, sencillamente me hundí en ese cuerpo desprovisto de ánima, impelido por una voluntad más fuerte que la mía. Seguramente era la fuerza del universo. Llené sus confines con mi energía electrizada y ella cobró vida. Parecía que el tiempo se había detenido en esa alcoba. Cuando ella hubo despertado, pegó su cuerpo al del macho y comenzó a besarlo desenfrenadamente. Aunque, debo decir, en ese momento yo era ella. Así que lo besé como si fuera mi primer beso en la intimidad de mi cuarto. Toda ella era yo; todo yo me había convertido en ella. Éramos un solo ser, indivisible, completo. Me encontraba en el cuerpo de una joven que hacía el amor con un hombre.
Sus dientes contra mis pezones, su aliento en mi entrepierna, la punta de su lengua en el punto exacto del clítoris, sus manos apretando mi cadera. Jamás –lo digo con certeza– había experimentado el ser una mujer, ni el que un hombre penetrara en mi intimidad. Tuve su miembro en mi boca, lo lamí, lo succioné como intentando sacarle la vida a besos y lengüetazos. Después, presidiendo los placeres celestes, la penetración.
Me recuerdo gritando cual poseída en un pueblo profano. Hasta imagino hoy a un grupo de aldeanos corriendo en busca del cura, mas no había exorcismo que valiera. Aquella era la noche donde alma y cuerpo eran dos entes complementarios. El fragor de la batalla
afrodisíaca era lo único importante.
Puedo decir que haber tenido un sexo femenino por unas horas, ser penetrada por un hombre que olía a especias, ha sido una experiencia que sólo los dioses podrían contar, puesto que sólo ellos entenderían lo que pasó esa velada en mi espacio, en mi tiempo.
Mi humedad corría por los muslos, mis labios apretaban su miembro con tal violencia que él gritaba mi nombre como para dárselo a conocer a sus ancestros. A pesar de ello, no recuerdo las letras que componían la palabra que me concedía identidad femenina. Probablemente porque no la necesitaba.
Mi puerta de Venus era una cueva sagrada donde furias y bendiciones de las fuerzas del cosmos habían acogido al mástil de aquel ser perfecto, que me abrazaba como a un madero en un naufragio. Nuestras almas juntas, entre humedades y fricciones, dieron al tiempo un instante de belleza que la humanidad entera no había sido capaz de construir. Cinco orgasmos, cinco gritos eufóricos que iluminaron la noche.
Al final, metí nuevamente su miembro enfurecido en mi boca para recibir el líquido caliente, espeso de su orgasmo en mi lengua. Posteriormente, en mi garganta.
Caímos rendidos por el esfuerzo y las delicias. Nos abrazamos, dormimos desnudos, apretados, fundidos en una noche que desbordaba violencias y sutilezas. Cuando empezó a hacer más frío supe que estaba por amanecer. Suavemente, sentí un nuevo desprendimiento que me hizo abandonar la piel sedosa que me albergara, así como el cuerpo nervudo del hombre que abrazaba aquella nave.
El cuarto olía a líquidos amorosos, a las esencias que perfumaban el cuerpo del macho. Miré desde la altura de la alcoba el par de cuerpos entrelazados y lloré lágrimas frías en honor de la noche. El retorno fue breve. Casi entré a empellones de viento a mi cuerpo recostado al otro lado de la ciudad, en la colonia Centro.
Estaba agotado, rodeado por una felicidad incomprensible para mi mente mortal. Sin embargo, por dentro me ardía una melancolía de un color tan azul, tan amargo, que estuvo presente en mi desayuno, en el café de la tarde.
Hoy camino las calles como quien ha tocado el cielo y ha caído de nueva cuenta a la tierra, donde ha de caminar con las plantas en el suelo y la cabeza hacia el firmamento.
No sé cuánto tiempo me quede de vida, pero sé que aquella noche me ha dotado de bríos para respirar hasta el final de mis días.

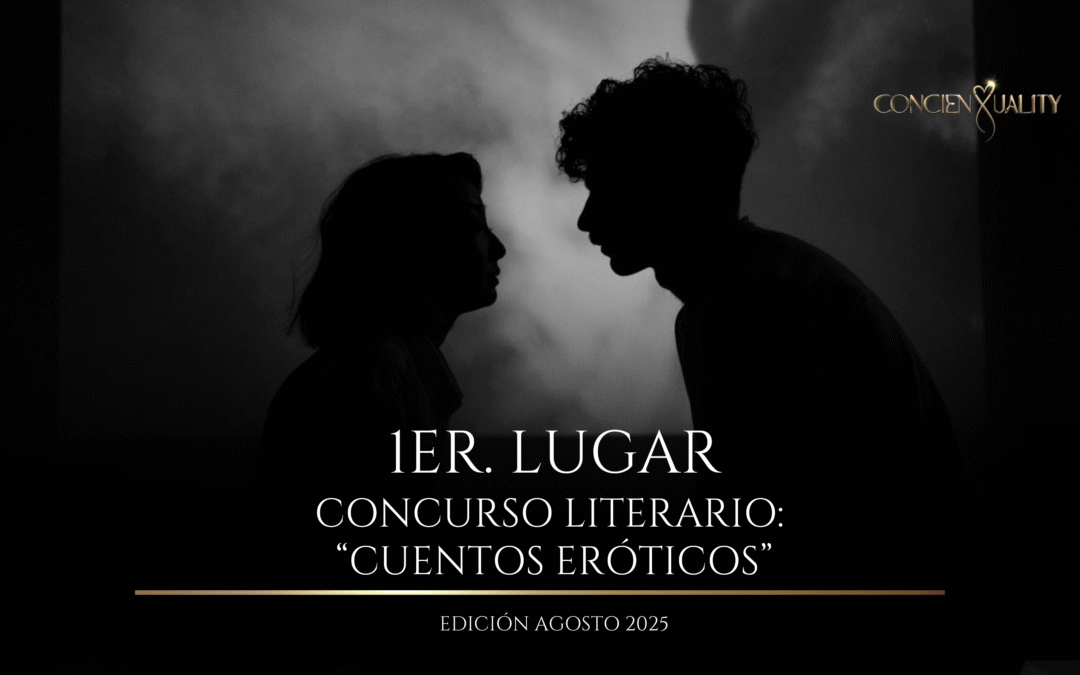
Me encantó. Por algo ganó el primer lugar. Gracias por compartirlo