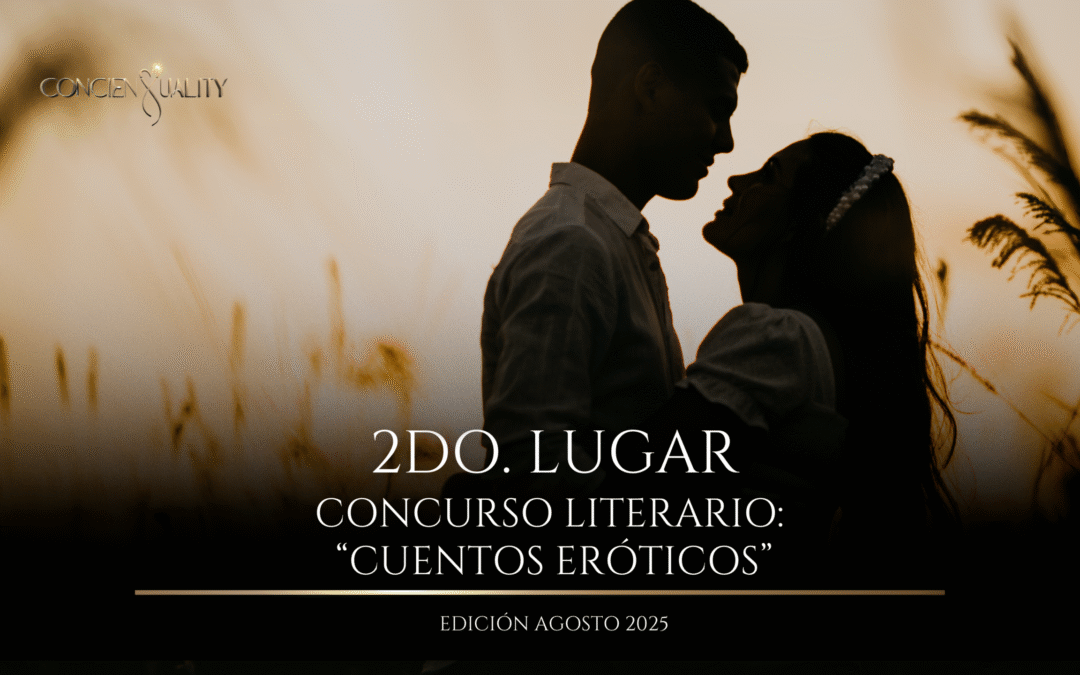Te veo, me miras: Mi llama Gemela.
Escúchalo y disfruta del cuento, da clic en “Play”▶️
1. El Anhelo Silente
José la vio por primera vez en una noche y la atracción fue instantánea, casi predestinada.
“Te veo, me miras”, pensó, una frase que se tatuaría en su mente desde ese instante. Había algo en María, en la forma en que sus pequeños ojos egipciados se posaban en él, que lo congeló y lo filmó al mismo tiempo. Sintió una energía cálida, magnética, que le decía que ella era diferente a todas.
Él se había confesado solo con ella: “Únicamente contigo me he sentido tan loco, risueño y profundamente apasionado”. No era sucio ni malévolo; solo quería amarla, adorarla, gozarla, consentirla y abrazarla. Anhelaba hacerle el amor durante 365 días, escribir con ella una historia de amor con mucha diversión, donde sus fantasías y deseos fueran saciablemente concedidos.
En sus sueños, María fue la verdadera reina de su corazón. La que lo latigaba, lo castigaba y lo hacía sentir satisfecho y placentero. En su imaginación, en varias ocasiones, la había hecho suya: su mujer, su dueña, su patrona, su “mamichula”. Y ella, la señora de este “papichulo”, se erizaba de pies a cabeza cuando él le besaba el cuello, cuando sus manos recorrían toda su piel. Se derretía, temblaba y se desbordaba. Con sus besos, él la consumía por completo, la hacía estremecer y acurrucarse, mientras la acobijaba fuertemente con todo su cuerpo. Mientras la hacía suya, la halagaba, apapachaba y mimaba, haciéndola sentir igual o mejor que una diosa.
Esta conexión era tan especial, tan única, diferente e intrigante, que cada vez que José se despertaba, sentía la energía de María encima de él. Se levantaba acalorado, con la certeza de que habían estado juntos, quizás en otro planeta, en otra galaxia, en otro universo. Incluso había soñado que le había hecho dos hijos gemelos. Por la manera en que ella lo miraba, en sus pensamientos, se habían perdido y se habían gozado sin fin, entregándose con tanto amor y deseo concedido. Cuando él acariciaba y agarraba su melena, ella se estremecía y se sonrojaba; cuanto más la saciaba con sus besos cálidos, más se excitaba y lo abrazaba.
Y María sentía lo mismo. Por la manera en que José la veía, en sus sueños, él no era su novio, era su marido, su hombre y su sumiso. Con él, se sentía segura, cuidada y valorada. Lo sentía tan real que se despertaba sudada. Cuando hacían el amor, sentían que sus almas se fundían en una sola, lágrimas brotaban de ellos por tantos gemidos de felicidad. Su conexión era tan única, diferente y especial, que cada vez que se saciaban, se sentían en otro planeta, en otra galaxia, en otra dimensión y en otro universo.
II. Las Fantasías de un Hombre Deseado
Pero María no solo lo deseaba en sueños. Lo veía en el día a día, y cada color que José usaba desataba una nueva fantasía.
“Me gusta verte vestido de rojo,” pensaba, mientras sus ojos se clavaban en él:” te ves goloso, papichulo y apasionado.” La forma en que ese color realzaba su figura le hacía imaginar la urgencia de sus besos.
Cuando lo veía vestido de durazno, un suspiro suave escapaba de ella: “te ves natural, delicioso para quitarte el buzo, papichulo.” La suavidad de la tela insinuaba la calidez de su piel, y sus dedos picaban por explorarla.
El verde lo transformaba en un enigma: “te ves igual a un militar, o a veces como una pera o un aguacate, delicioso para devorármelo bien completo.” Su mente ya lo estaba consumiendo, bocado a bocado, sin dejar nada.
Con el azul rey, era un cuento de hadas que quería hacer real: “te ves igual a un príncipe de Disney, guapo, carismático y atractivo, con ganas de robarte un beso, papichulo.” Un príncipe que no dudaba en tomar lo que anhelaba.
El negro era el color del misterio y la provocación: “t ves misterioso, reservado y refinado. Qué rico desvestirte y quitarte el cinturón.” La oscuridad del atuendo solo acentuaba el deseo de desvelar lo que escondía. Y el morado, ¡ah, el morado!:”te ves transformador, equilibrado y creativo, divertido para que juguemos con nuestro ingenio. Arréndate sin pecado, querido mío, y riámonos de nuestras ocurrencias sin fin.” Ese color invitaba a la complicidad, a la desinhibición, a una danza de mentes y cuerpos. Vestido de vino tinto, José era la copa que María ansiaba beber:” delicioso para tomártela bien entera, sin pena a embriagarme de tu exquisita bebida y perdernos sin razón en una noche estrellada.” Quería perderse en él, sin retorno.
Cuando se vestía de blanco, María sentía una contradicción deliciosa: “te ves pacífico, armonizado y a la vez alborotado. Tu blancura angelical es una dulce provocación, antojada de descubrir cuán puro puedes ser en oscuras. Te quitaré la calma y te pondré exquisito, sobran ganas de mancharte con mis besos tentados. Anhelo conocer el desorden delicioso que escondes dentro de ti y sueño dominar con el contraste de tu piel encima de la mía.”
El café lo convertía en un dulce irresistible:” pareces una nucita, para solo consumírmela yo solita, con cada curva que mi boca persiga, llenándote de mis besos lentos, sin que nadie lo impida.” El gris era un presagio: “te ves como un día nublado que promete lluvia, misterioso preludio a una noche de sábanas traviesas. Tu seriedad me intriga, me hace querer ser el rayo que ilumina tu cielo y desordena tus silencios con mis risas.”
Y el rosado, era una invitación al juego. “Como un algodón de azúcar travieso, dulce tentación. Me dan ganas de lamer cada centímetro de tu suavidad, de descubrir si eres tan dulce por dentro como lo pareces por fuera, y de dejar mis huellas carmín en tu aura de chicle juguetón.”
El beige era el lienzo de sus deseos: “eres como la arena cálida donde quiero dibujar nuestros nombres, un lienzo neutro que mi imaginación se muere por pintar. Tu sencillez me invita a desnudarte lentamente, capa por capa, hasta encontrar el tesoro escondido bajo esa aparente calma.” Con el jean, él era su vaquero personal: “te ves como un vaquero pícaro listo para cabalgar arriba sobre mí, con el rumbo que me lleves a tocar el paraíso, con esa rebeldía que me enciende y esas costuras que anhelo desabrochar. Me imagino tus manos fuertes sujetando las riendas… o mi cintura, y esa tela áspera rozando mi piel con la tuya.”
El amarillo lo hacía un sol que prometía pecados:” brillas como un sol travieso que me calienta con su alegría, irradias una energía contagiosa que me hace querer pecar contigo. Me imagino besándote bajo un campo de girasoles, embriagándonos de luz y terminando enredados entre las espigas.”
Finalmente, el color zapote lo convertía en una fruta prohibida: “me recuerdas a esa fruta exótica y deliciosa que solo pocos conocen, un secreto dulce y terroso que ansío descubrir con mis sentidos. Quiero probar la textura de tu piel, el aroma único que desprendes, y dejarme llevar por el sabor intenso de tus besos, saciándonos hasta quedarnos secos de tanto besarnos.”
III. El Beso que Lo Cambió Todo
Recordaba y se reía de una noche en particular, bajo una luna llena que parecía su cómplice. Ella, con esa peculiar frase suya, se había descrito como “hermosa igual que la luna”. Y cada vez que José veía la luna, la recordaba a ella: su porte, su corte, la silueta de aquella noche que lo marcó. Se había imaginado miles de veces, en sus pensamientos más audaces, robándole un beso, sintiendo la suavidad de su boca. La había visualizado en todos sus cambios de look, volviéndolo loco con cada transformación, más hermosa con el paso de los años. A veces, perdía la esperanza, pero batallaba con el sentir de su alma que lo impulsaba hacia ella. Tenerla cerca, sentirla detrás de él, a su lado, de frente, solo le provocaba un deseo abrumador de abrazarla con todas sus fuerzas. Quería dejar atrás el orgullo, dejarse guiar solo por el palpitar de su alma, romper el hielo y confesar todo lo que sentía a través de un abrazo cálido. Anhelaba romper la distancia, sentir su aliento junto al suyo, fundirse de nuevo en un abrazo que detuviera el tiempo y los uniera fuertemente. Esos eran sus sentimientos en el pasado, una promesa tácita de un amor que ya estaba escrito. Y entonces, inesperadamente, llegó una noche. Ella apareció, su Afrodita, más hermosa de lo normal. José no dudó. Solo bastó una mirada, una chispa que encendió la intensidad que siempre había sentido entre ellos. Se acercó, las palabras sobraron. María lo besaba con los
ojos, una invitación silente que él no pudo ignorar. No se aguantó más; fue atrevido y goloso.
Con su mano grande, tomó el rostro tierno de ella, la acercó más hacia él. María cerró sus ojitos, y José entendió que ambos querían lo mismo. Se dejaron guiar por sus instintos. Sí, por fin se besaron. Su primer beso inesperado se había cumplido. Besarla fue una descarga, un escalofrío que recorrió toda su piel. Sintió cómo ella también se erizaba. Fue un reconocimiento profundo, una familiaridad que se complementaba de una manera inexplicable, mutuamente. En ese instante, beso con beso, lengua con lengua, sintió que fueron uno solo, que la armonía los envolvía. Besar a su Afrodita fue una decisión instantánea de besarla a ella de por vida, una confirmación de su conexión que los unió más, manifestando en un solo aliento la promesa tácita de un amor que trascendería el tiempo, uniendo sus espíritus en un lazo indivisible. Porque en ese sagrado instante, el universo conspiró para sellar el destino escrito de dos almas destinadas a estar juntas por la eternidad.
IV. La Unión de las Llamas Gemelas
Cumplieron tres años juntos, agradeciendo siempre esa noche donde dejaron a un lado sus egos, dejándose guiar por su verdadero ser. Esa noche, ese instante de cuando se besaron, había sido bendito. Un simple beso les quitó la ignorancia, la indiferencia, la rabia tonta y el orgullo que les impedía verse. En ese encuentro labial, reconocieron el eco ancestral de sus almas, la pieza faltante que completó el mapa de su ser, desatando entre ellos una supernova de emociones que iluminó su camino. Dos astros errantes finalmente habían encontrado su órbita perfecta, convirtiéndose en el umbral mágico donde dos personajes se fusionaron en una sola esencia, latiendo al unísono con la fuerza inquebrantable del amor verdadero.
La piel de José se sentía encontrada en ella, no solo un roce fugaz, sino un anhelo que trascendía el más allá. Eran dos llamas que se atraían con fuerza inaudita. En un fuego sagrado, su esencia se citaba. Eran cuerpos que se buscaban con memoria ancestral, un lenguaje sin palabras, puro y elemental. Cada caricia despertaba un recuerdo profundo de un lazo tejido en estrellas, más allá del azar. Sus almas se reconocían, sin dudar ni un instante. “Ella y yo, somos amor, deseo, adoración y pasión”, se susurraban. En sus espacios, se entregaban totalmente y sin velos, donde el placer terrenal alcanzaba el cielo, sintiendo que tocaban el paraíso. Vibraban en gemidos, que eran cantos musicales de un reencuentro, donde el espíritu se sentía en uno solo. No era solo el cuerpo el que encontraba su goce, sino dos energías que se cosían en una. Sentían los latidos del otro en su pecho, una telepatía de anhelos, un secreto expresado.
María era la mejor mujer que él había podido contemplar. Al entrar en su trinchera, sentía que abría un portal donde navegaba en un océano puro y profundo, en la verdad de un amor incomparable e inigualable. Ella era su todo: su amante, su compañera, su amiga, su maestra, su mujer, su musa, su diosa y su mejor novia. Y con un futuro seguro y acertado, sería su esposa. Ella era su promesa de un eterno estar. Las emociones con ella se fundían cual ríos al mar, dejando grandes mareas en sus sábanas, un torrente de afecto difícil de igualar que arrastraba cualquier duda y solo dejaba amar. En la unión carnal, la sanación florecía; viejas heridas se calmaban, el alma se mecía. Ella fertilizaba su alma y la hacía florecer sin parar. Se liberaban los miedos, las sombras se alejaban. En la luz compartida, sus espíritus viajaban. El éxtasis llegaba como una bendición divina, un instante sagrado donde el ser se iluminaba. Se sentían completos, en posesión mutua, siendo “uno” indivisible, la verdad absoluta. José sentía que vivía por ella. Su amor era tan real e igual a los caballitos de mar, un amor que perduraba, eternamente presente.
Ella es su amor eterno, su llama gemela. Porque en la intimidad de las llamas gemelas, el cuerpo es el templo donde el alma revelaba la profunda conexión, el lazo sagrado, un amor que en la carne también era elevado. Y José valoro esa noche, ese instinto, ese milagro, donde un beso rompió el hielo y selló sus almas para vivir un futuro juntos.